

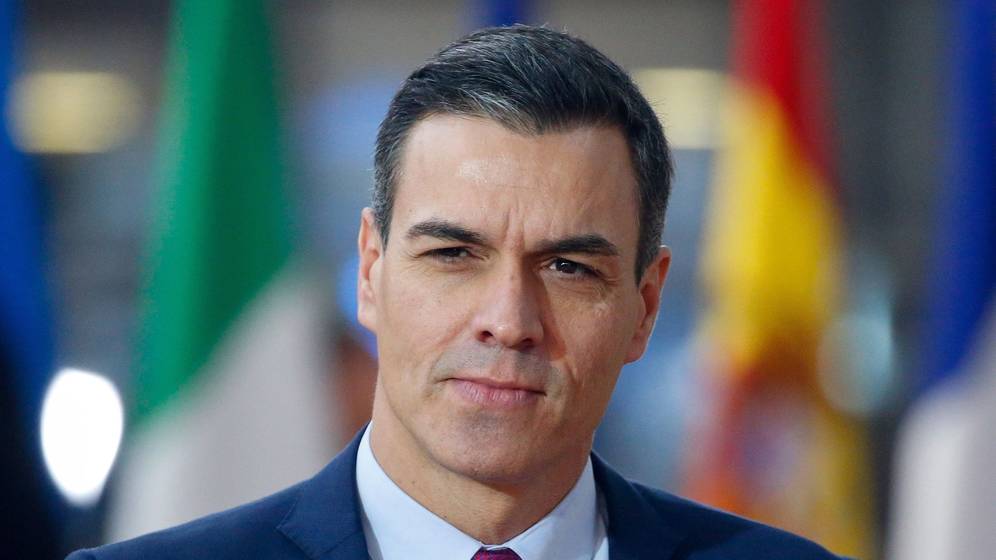
Un año en blanco
Acabamos el año sin gobierno y lo que es peor, acabamos un año que se nos ha ido entre campañas electorales, negociaciones de gobierno, y alguna que otra sorpresa
Hace 12 meses el Gobierno de España parecía encaminado a agotar la legislatura. Tras la sorpresiva moción de censura, daba la sensación de que el apoyo a Pedro Sánchez era algo más que un voto de rechazo a Rajoy. Tras un comienzo fulgurante y, a pesar de que los primeros meses de un gobierno galáctico habían sido más accidentados de lo que se esperaba, el conflicto catalán había entrado en una nueva fase de «diálogo» con el encuentro de Pedro Sánchez y Quim Torra en Pedralbes y los presupuestos parecían encaminados, sobre la base del acuerdo entre Unidas Podemos y el Partido Socialista. Mientras, en la oposición, el Partido Popular, parecía enterrar el conflicto habitual de las elecciones internas y, con la celebración de una «Convención Ideológica», se disponía a empezar un periodo de renovación.
Como si todo lo anterior no hubiera existido, en febrero cambió el guion drásticamente: al anuncio de la creación de una mesa bilateral de diálogo entre los gobiernos de España y Cataluña, fuera de los cauces parlamentarios, con la presencia de un “relator”, le siguió la celebración en Colón de una manifestación que unió los destinos de PP, Ciudadanos y Vox (que habían empezado a encontrarse en las negociaciones para gobernar Andalucía). El rechazo tres días después, de los Presupuestos Generales del Estado en el Congreso de los Diputados provocaría la convocatoria de elecciones generales, dando al traste con la estabilidad de un gobierno que solo dos meses antes parecía sólido.
El rechazo tres días después, de los Presupuestos, dando al traste con la estabilidad de un gobierno que solo dos meses antes parecía sólido
El adelanto electoral, tan cuestionado, resultó un claro acierto estratégico y, si hacemos caso al poselectoral del CIS, la foto de Colón consiguió resolver cualquier duda que pudiera albergar el votante socialista, que acudió en masa a las urnas (76%), otorgando una victoria cómoda al Partido Socialista (28,68%) y una sonora derrota al Partido Popular (16,7%), que además veía cómo su rival más directo Ciudadanos (15,86%), se situaba a menos de un 1% de votos, con la aparición de Vox en el arco parlamentario (24 escaños), cuestionando seriamente su liderazgo en la oposición.
De amortizar al PP a refundar Cs
Durante las semanas siguientes, muchos amortizaron a Casado, dando por hecho el sorpasso de Rivera, pero solo un mes después, la aritmética municipal pondría de manifiesto que las conclusiones eran apresuradas. El PSOE (29,26%) repitió su triunfo electoral, pero vio cómo el PP (22,23%) superaba las expectativas y, además de conservar el gobierno en Comunidades Autónomas como Madrid, Castilla-León y Murcia, recuperaba el gobierno de ciudades como Madrid y Zaragoza, y quedaba muy cerca de lograrlo en Valencia. Mientras, Ciudadanos (8,25%), aunque era previsible por el número de candidaturas presentadas, se alejaba casi un 15%, disipando en menos de un mes las expectativas generadas.
Empezarían entonces las distintas negociaciones para la formación de gobierno donde la eficacia del PP, Ciudadanos y Vox para entenderse, contrastó con la incapacidad del PSOE para construir una mayoría suficiente de gobierno nacional (lastrado por la negativa de Rivera para siquiera sentarse en la mesa de negociación). La incapacidad inicial para ponerse de acuerdo se volvió rechazo y riñas, que de puertas afuera parecían más propias de un patio de colegio, y que nos abocaron a la convocatoria de unas segundas elecciones que dejaban en manos de los españoles señalar a los culpables.Si acertar con el momento fue parte del acierto del gobierno socialista en abril, no se puede decir lo mismo de las segundas elecciones. A expensas del poselectoral del CIS, nos atrevemos a señalar como la sentencia del Tribunal Supremo, por los hechos del 1-0 de 2017, la exhumación de Franco (convertida en un acontecimiento histórico de urgencia por la propaganda socialista), y el empujón de última hora de una macroencuesta del CIS, si bien parece que disminuyeron el crecimiento del PP e impulsaron a Vox, no lograron la mejora del PSOE (28%) que vio cómo en el plazo de seis meses disminuían sus votos y sus escaños, mientras el PP (20,82%) lograba recuperarse del batacazo de abril, Ciudadanos (6,79%) veía como su apoyo se diluía y Vox (15,09%) lograba un millón de votos más, duplicando sus escaños.
Esta vez bastaron dos días para escenificar un principio de acuerdo. Sánchez e Iglesias se olvidaban de todo lo que se habían dicho durante los meses anteriores y sellaban un abrazo que parecía destinado a convertirse en la semilla del primer gobierno de coalición de la historia reciente de nuestro país. De poco servía recordar las contradicciones, o esbozar otras alternativas; el presidente había decidido ya su opción favorita de gobierno y de nada hubieran servido otros ofrecimientos. Desde entonces, los ecos de las negociaciones se han ido haciendo cada vez más discretos y hoy, a expensas del acuerdo final que debe contar con la aceptación de ERC, es difícil conocer su contenido.
Esta vez bastaron dos días para escenificar un principio de acuerdo. Sánchez e Iglesias se olvidaban de todo lo que se habían dicho
Acabamos el año sin gobierno y lo que es peor, acabamos un año que se nos ha ido entre campañas electorales, negociaciones de gobierno, y alguna que otra sorpresa. Un año vacío del que será difícil rescatar algún acontecimiento que haya impactado en la vida de los españoles y en el que incluso la Cumbre Mundial del Clima, organizada con tanta eficacia como premura por el Gobierno de España, acabó con una declaración descafeinada que, aunque pudiera haber sido peor, deja cierta sensación de fracaso.
La política española ha perdido un año; pero no todo son malas noticias. Las selecciones nacionales, masculina y femenina, han obtenido resultados extraordinarios en campeonatos internacionales en deportes tan variados como el baloncesto, el waterpolo, el hockey o el balonmano (a la espera de campeonato de Europa masculino que empieza en los próximos días) y, como viene siendo habitual, nuestros deportistas como Ona Carbonell o Rafa Nadal han vuelto a tocar la gloria. En España es fácil encontrar consuelos.
Publicado en El Confidencial

Un camino insospechado hacia la democracia iliberal
No hay democracia sin constitución, sin una norma fundamental nacida de un pacto amplio en la que se marcan las bases del sistema y protegen la actuación de los actores políticos
Hace unas semanas, un día antes de la celebración de las elecciones generales, José Antonio Zarzalejos lanzaba desde estas páginas una advertencia: «En el caso de que tuvieran que celebrarse unas terceras elecciones serían de tipo constituyente, y significaría que el régimen y la Constitución de 1978 han fracasado«. Desde entonces la idea sobrevuela las negociaciones de gobierno, en las que participan partidos que cuestionan elementos esenciales de nuestra Constitución.
De la constatación de problemas políticos actuales como la falta de respuesta adecuada ante graves desafíos sociales e institucionales o la incapacidad de acuerdo de los principales líderes políticos, se pasa, sin solución de continuidad, a denunciar el supuesto fracaso del régimen del 78, ya sea por sus pecados de origen o por su rigidez, que le habría impedido adaptarse a los profundos cambios sociales de los últimos 40 años.
La idea sobrevuela las negociaciones de gobierno, en las que participan partidos que cuestionan elementos esenciales de nuestra Constitución
De ahí que a la advertencia inicial de Zarzalejos, ante la que se ofrecen distintas soluciones, se hayan comenzado a sumar voces que la asumen, no con miedo sino con esperanza, y reclaman el inicio de un periodo constituyente.
Una crisis global
El debate sobre las causas y las posibles soluciones se plantea en clave estrictamente local, como un problema español, pero es difícil contemplarlo como un escenario exclusivo de España. Por el contrario, la situación de nuestro país coincide en el tiempo con crisis profundas en otros países como Francia, Chile, Colombia, Ecuador, o Puerto Rico y amenazan con seguir extendiéndose por el mundo.
En los últimos tiempos todos ellos, aunque de maneras distintas, han sufrido crisis políticas de importancia y en todos los casos estas crisis han provocado movilizaciones ciudadanas eficaces, capaces de hacer que los gobiernos cedieran de algún modo a las demandas de la sociedad movilizada. La diferencia de esta situación con otras anteriores, además del alto porcentaje de éxito, es que en prácticamente todas ellas las reivindicaciones concretas han derivado hacia un cuestionamiento más amplio del funcionamiento del sistema político en general.
De las causas, medios y mechas…
En el apartado de las causas de estas crisis en todas podemos encontrar una común: la falta de funcionalidad del Estado para dar respuesta a las necesidades de la sociedad, con el consiguiente alejamiento entre élites y ciudadanos. Se trataría de una suerte de percepción generalizada de ruptura del pacto social, que se sufre en silencio hasta que, en lugares y momentos determinados, explota la contestación de una sociedad que es cada día más compleja y plural, más exigente, y en la que tienen mayor visibilidad tanto los errores como las alternativas, lo que vuelve aún más patente esta distancia entre gobernantes y gobernados.
Este cuestionamiento de fondo implicaría la existencia de una élite refractaria de la realidad e ignorante de las necesidades de los ciudadanos, centrada en maximizar su propio interés con el mantenimiento incólume de este sistema. Ante esta «ceguera», a la ruptura del pacto social seguiría la del pacto político. La sociedad movilizada prescindiría de las instituciones y de sus procedimientos, de cuya eficacia y equidad desconfían, para lograr por otros medios el objetivo buscado. Lo informal se impone a lo formal y se disputa en la calle lo que no se puede defender en las instituciones.
Entre las causas de estas crisis en todas podemos encontrar una común: la falta del Estado para dar respuesta a las necesidades de la sociedad
Por su parte, los medios también han cambiado. La tecnología ofrece posibilidades de organización inimaginables, reduce barreras, costes y tiempos, y permite no solo organizar en tiempo récord redes de protestas espontaneas sino, además consolidarlas y mantenerlas en el tiempo, aumentando su visibilidad (especialmente la internacional), y favoreciendo su crecimiento e impacto social.
En contextos así, en los que se produce una ruptura entre la política y la sociedad y en los que las tecnologías ofrecen un vehículo que materializa esa ruptura, la mecha que provoca la explosión social es casi lo de menos. Y aunque siempre hay grados, porque no son equiparables una subida de la tarifa del metro, con una reforma tributaria o un fraude electoral, que todas ellas hayan desembocado en movimientos similares nos da idea de lo accesorias que son estas mechas, siempre que se prendan en el lugar y el momento justo.
… a las consecuencias
Estas movilizaciones sociales reivindican no solo su tradicional capacidad de control político, sino su capacidad de decisión directa sobre asuntos específicos o tan generales como la reconfiguración del sistema. Se trata de un trayecto con tres paradas: la falta de funcionalidad del Estado, la ruptura del pacto social, recala en el cuestionamiento de la constitución nacional vigente, como un pacto político erróneo o inadecuado en un lugar y en un momento determinado, y acaba cuestionando las reglas básicas de convivencia democrática, el constitucionalismo sobre el que se ha venido construyendo la democracia moderna. Es la propia idea de Constitución la que se cuestiona, como si fuera contra la propia naturaleza de la moderna ciudadanía, la que se ejerce en la sociedad de la información y, en definitiva, contra el signo de los tiempos.
En nombre del principio mayoritario se plantea un nuevo modelo de democracia, «iliberal», en el que se ponen en cuestión principios básicos como que el principio democrático y el principio liberal deben ir siempre de la mano; que no puede existir democracia sin que exista una norma superior al resto de normas que haga real la separación de poderes; que la democracia no es posible cuando la sociedad puede decidirlo todo y sobre todo en cualquier momento; que no existe la democracia si el procedimiento para la toma de decisiones no reviste tanta o más importancia que la decisión misma; y que determinados cambios en las reglas de juego suponen un cambio del propio juego que requieren un consenso amplísimo. Estos principios básicos del constitucionalismo son los que se debilitan ante la tiranía de la mayoría que no entiende de límites, ni temas, ni procedimientos.
El problema es que cuando se cuestionan estos principios básicos lo que en ocasiones se plantea no es tanto una reforma constitucional, ni siquiera el inicio de un proceso constituyente, sino que a veces se pretende ir más allá con el establecimiento de un sistema permanentemente en situación constituyente, un «Estado en construcción» en el que el propio concepto de Constitución, básicamente, perdería su sentido a manos del poder ciudadano, con el consiguiente debilitamiento progresivo de la democracia. Países como Cuba, Venezuela o Nicaragua ya han transitado este camino pero la democracia iliberal no es patrimonio de la izquierda bolivariana y hay otros gobiernos con ideologías contrapuestas que ya han comenzado su andadura por esta senda.
No hay democracia sin constitución, sin una norma fundamental nacida de un pacto amplio en la que se marcan las bases del sistema y los límites que hacen posible y protegen a todos los actores políticos en su actuación. Porque la democracia iliberal no es otra forma de democracia sino su final.
Publicado en El Confidencial

Siente a Vox en su mesa
La mejor fórmula para combatir el populismo sigue inédita y es necesario seguir trabajando los hechos sin miedo a los resultados
Tras el debate planteado por los resultados de Vox del pasado 10 de noviembre y por las causas y consecuencias del sorprendente resultado, esta semana nos enfrentamos a un nuevo hito que ha despertado el debate sobre la necesidad o no de tratar al partido de Abascal como una excepción en el funcionamiento ordinario de las instituciones democráticas.
Como todo tema importante, no existe un único elemento de discusión, sino que muchos se entremezclan. En este caso, podemos identificar dos: lo normativo, que tiene que ver con la representación legítima de una fuerza política y lo pragmático sobre la contención del crecimiento del adversario. Sus resultados, en uno y otro caso, determinarán el mapa político español durante los próximos años.
Para dotar al debate de un poco más de complejidad, ha de caerse en la cuenta de que, en el corto plazo, en la decisión de si debe o no estar Vox en la mesa del Congreso va inscrito el futuro político de la legislatura. Porque si se asume que sus escaños son inoperantes, no solo se desplazará el tablero político hacia la izquierda, sino que de facto habrán cambiado las mayorías porque se habrá reducido el Congreso a 298 escaños. Por otro lado, y con la vista puesta en el medio plazo, de la decisión que se tome con respecto a Vox dependerá el futuro de lo que ya se empieza a conocer como el ‘bibloquismo’.
En el debate, yendo más allá de calificativos gruesos, que no facilitan la seguridad jurídica, como la necesidad de excluir a partidos fascistas, encontramos a los que plantean la necesidad de este tratamiento excepcional argumentando que Vox es un partido inconstitucional, que defiende una serie de modificaciones constitucionales como la de las Comunidades Autónomas, que iría en contra del diseño original de nuestro sistema democrático de la Transición. Ya lo hemos comentado en estas páginas, pero es difícil justificar así está excepcionalidad, cuando no se exige para partidos que propugnan abiertamente cambios que afectan a elementos, al menos tan esenciales como la Monarquía, o la pertenencia de Cataluña al Estado español.
Otros van más allá y denuncian en sus comportamientos determinadas actitudes contrarias a los derechos humanos como el racismo, la xenofobia o el odio que justificarían su exclusión del sistema democrático. Se trata de acusaciones que se centran en el discurso de este partido, o de algunos de sus miembros, pero que no se corresponden con la existencia de condenas por delitos en este ámbito. Ante la inexistencia de delito se buscan fórmulas políticas para lograr unos resultados similares. De ahí que se plantee el debate fuera del ámbito jurídico, exigiendo a los partidos que aíslen y traten de minimizar la acción de este partido en las instituciones democráticas.
El corto plazo
Así pues, se avecinan dos “batallas”: la jurídica y la política, de corto y medio plazo. Esta semana se disputará el primer enfrentamiento con la decisión sobre la Mesa del Congreso, un organismo encargado de regir la Cámara cuyos miembros son elegidos por votación de entre los diputados de los distintos partidos.
No hay duda de que tejer un “cordón” en torno a Vox para que no entre en ella, es legal, al respetar el sistema de votación establecido en el Reglamento, pero caben ciertas dudas sobre si esta decisión rompe con la lógica que está detrás de la composición del órgano de dirección de la Cámara, que es una lógica en la que convive el principio mayoritario y el de representación de las fuerzas políticas parlamentarias.
En el fondo se trata de afrontar la cuestión de si la Mesa es o no un órgano configurado buscando la proporcionalidad o responde simplemente al principio mayoritario. A la vista de su sistema de elección, que es la votación, parece que prima el principio mayoritario, tal y como ha confirmado el Tribunal Constitucional en su Sentencia 199/2016. El propio sistema de elección promueve impulsar compromisos o pactos entre los partidos. Sucede, sin embargo, que esta lógica convive con la tendencia a tratar de garantizar representación en la Mesa a todos los grupos parlamentarios (así lo establece por ejemplo el art. 36 del Reglamento del Parlamento de Andalucía) e incluso a garantizar su presencia con voz pero sin voto cuando no existen asientos suficientes. Esta tendencia había ido dando paso a un empleo de la Mesa como herramienta de integración, otorgando a fuerzas minoritarias en el Congreso puestos en ella pero nunca, hasta la fecha, como instrumento de exclusión.
Aunque es cierto que siempre han existido maniobras sobre la composición de la Mesa, no existen antecedentes de partidos con más de 50 escaños que se hayan quedado fuera de la mesa. Proporcionalmente el caso reciente más parecido sería el pacto que dejó a MasPais fuera de la Mesa de la Asamblea de Madrid, con 20 diputados, para dar precisamente un puesto a Vox, a pesar de contar solo con 12 diputados. Aunque cabe alegar que en este caso la decisión busca reflejar el acuerdo de gobierno, no se puede negar que rompe también con este principio de representación. Mucho más sencillo resulta encontrar ejemplos de partidos, como Junts per Catalunya o el PNV, que merced a este tipo de acuerdos no hace mucho obtuvieron representación en la misma sin tener un número mínimo de votos.
El medio plazo
El debate político, sobre como hacer frente a este tipo de partidos políticos, es aún más complicado. Hace ya un par de años distintas publicaciones nos alertaban de que uno de los principales peligros del populismo es la declaración del Estado de excepción democrática. Este tipo de situaciones de excepcionalidad pueden provocar resultados contrarios a los objetivos perseguidos, y se cuentan por decenas las malas experiencias de aquellos que han pretendido retorcer la democracia, aunque fuera para “salvarla”.
No está claro que existan recetas prácticas de manera general sin tener en cuenta todas las vertientes de contextos heterogéneos. Pero es difícil demostrar con contundencia que las políticas de aislamiento con el populismo hayan conseguido pararlo y aunque es cierto que las políticas de aislamiento han evitado la llegada al poder de algunos partidos antisistema son frecuentes los ejemplos en los que a mayor aislamiento mayor crecimiento. Habitualmente el aislamiento crea mártires, aumenta su visibilidad y hace crecer su apoyo popular. Y no son comparables los pactos de gobierno que dejan fuera del mismo a los partidos populistas, la libre elección de socios de gobierno, con el aislamiento en el órgano de representación por antonomasia.
No está claro que existan recetas prácticas de manera general sin tener en cuenta todas las vertientes de contextos heterogéneos
Por el contrario, es más fácil encontrar ejemplos en los que, según la tradición democrática, es en el foro institucional, en el desempeño de sus responsabilidades institucionales, políticas, donde se debilitan estas opciones antipolíticas. Hacer política obliga a salir de la retórica incendiaria y tomar decisiones complejas, obliga a someterse al escrutinio público.
De momento Vox no parece estar muy a disgusto quedándose fuera de la Mesa.
La mejor fórmula para combatir el populismo sigue inédita y es necesario seguir trabajando los hechos sin miedo a los resultados. Forzar los argumentos, y los datos, para descalificar a los que defienden una posición contraria no ayuda del todo a encontrar una solución.
Mientras, como señalaba recientemente Esteban Hernández en estas mismas páginas, la crítica despiadada a Vox, con una retórica que no oculta cierta satisfacción moral, evita plantearse en serio el problema de sus causas y ofrecer una reacción política a la altura. Cuando en el análisis del problema todos los males se concentran en el ataque al enemigo, se olvidan no solo la causa sino los problemas mismos y “dejar sin arreglar las cosas que no funcionan tiene consecuencias”.
Publicado en El Confidencial

